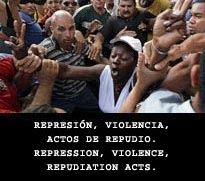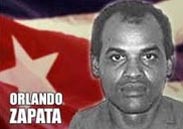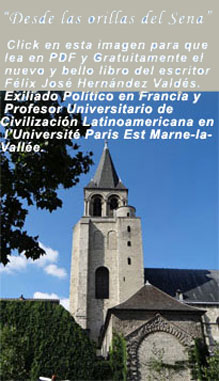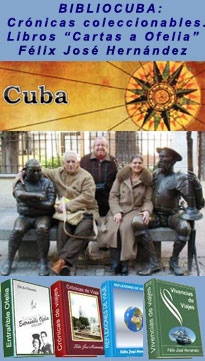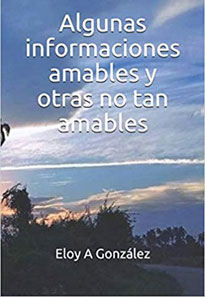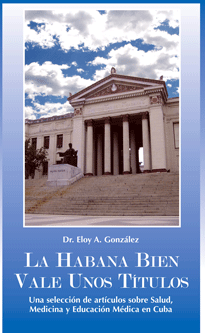MI PAPÁ SE HA IDO. Mi papá terminó convirtiéndose en un apoyo tremendo de mi trabajo de libertad para Cuba. Por Henry Constantin. La Hora de Cuba.

📷 Héctor Constantin - Cortesía del autor
Mi papá, Héctor Constantin, falleció la noche del viernes 2 de enero, después de varias horas de ingreso, algunos años de Alzheimer avanzado, y 80 años de amor pleno a la vida, a la libertad humana y a sus hijos. En sus últimas horas acaricié sus canas todavía mezcladas con pelo negro, recité en silencio frente a su tumba El Poema del Renunciamiento de José Ángel Buesa -su preferido y con el que tanto amor provocó- y le di las gracias: él acababa de llegar al cielo cuando casi desde ahí mismo bajaban a llevarse preso a un dictador. Porque las dos cosas de las que mi papá hablaba con más emoción eran sus hijos y la caída de los tiranos. Esas y el amor, la mujer, eran sus pasiones.
Yo le debo mucho, demasiado: por llevarme a subir la primera montaña de mi vida -los 300 metros de la lomita de Dumañuecos-; por cederme sin que yo se lo pidiera aquel reloj carísimo que un amigo le había acabado de regalar y que era muy superior al suyo -uno de sus tantos desprendimientos conmigo-; por enseñarme la admiración a su propio padre y a los principios de ese hombre al que no conocí y al que él decía en los últimos años que yo me parecía; por la casa nuestra que me dejó convertir en sede de La Hora de Cuba a pesar de los peligros y la vigilancia.
Le debo más todavía por aquella frase “los hombres no tienen miedo” que le dijo a un Henry niñito porque pataleaba asustado en el agua oscura de una playa, y gracias a la que he podido siempre mirar de frente y sin temor las amenazas y el peligro. Y la otra con la que me rectificaba cada vacilación infantil: “no se dice yo no puedo, se intenta otra vez”.
Con él empezó mi pasión por la historia y el presente del mundo más allá de la isla en la que nos tocó nacer; gracias a él y a su radio de onda corta las mentiras que intentaban sembrarme en la mente por el día desde la escuela y la televisión, se rompían por la noche frente a las verdades clandestinas trasmitidas por Radio Martí; gracias a él también tuve las inolvidables excursiones a los montes de Yucatán -una especie de aventuras a lo Tom Sawyer entre subterráneos, arroyos, matas de corojo, yerbazales decía él que con restos de soldados españoles, arañas pelúas y pozos “ciegos”.
Gracias a él oí hablar de Huber Matos y de Vargas Llosa, de los periodistas independientes de los ‘90 y los guerrilleros del Escambray, de Mas Canosa y de Carlos Alberto Montaner…
Gracias a él aprendí a perdonar a veces rápido y a pedir perdón por mis errores más rápido todavía, a compadecer al prójimo -de niño salió a regalarle a los amiguitos pobres los juguetes que por el Día de Reyes su padre tenía para vender en la tienda-, y a no aceptar los tratos injustos, mucho menos si venían de otros con poder. A él le encantaba recordar la historia de aquel cura español, profesor suyo en las Escuelas Pías, que lo golpeó en pleno comedor por discutir con un compañero, y al que mi papá, automáticamente, le arrojó por el rostro, con velocidad de pitcher, la botella de Coca Cola más cercana que tenía en la mesa y que el cura sólo evitó agachándose: casi lo expulsan de la escuela. O cuando, mientras trabajaba en la Empresa de Ferrocarriles, le tocó estar en una reunión con el comandante Guillermo García Frías, entonces ministro de Transporte, que abrió el encuentro ofendiendo a todos los presentes, y mi papá fue el único que se atrevió a ripostarle al militar, con serenidad suficiente como para que aquel todopoderoso se acercara a saludarlo y pedirle disculpas.
Héctor Constantín fue el padre que me esperaba a la salida de los calabozos no para decirme que me rindiera ni cambiara dignidad por libertad, sino para -aún abrumado de miedo por lo que podía pasarme a mí, y un poco a él también- acompañarme y seguirme defendiendo. A La Hora de Cuba le buscaba colaboradores de entre todos sus conocidos; a las actividades de arte disidente que él mismo me ayudaba a organizar en casa, arrastraba a sus mejores amigos, y una vez hasta consiguió prestadas las sillas de una escuela para lograr que nuestra veintena de invitados se pudiera sentar a hablar de arte y de libertad.
Trasladaba las cosas de valor y comprometedoras cuando había amenazas de registro, prestaba las revistas impresas de La Hora de Cuba por doquier, abría las puertas de su casa con una sonrisa y un café a cuanto cubano perseguido se acercaba a ella. Mi papá terminó convirtiéndose en un apoyo tremendo de mi trabajo de libertad para Cuba, y a la par, en un abuelo amoroso de su nieto Dante -que también lo acompañó en estas últimas horas.
Siempre hubo consecuencias, y aunque en muchísimas cosas -como es natural- pensábamos distinto, siempre pude seguir contando con su colaboración, y lo que es más importante para un hijo: con su admiración.
No era un hombre perfecto: ¿cuál de nosotros lo es? Pero sus fallos humanos los compensó con creces. Cuando de niño yo sentía que mi papá era mi héroe, no sabía cuánto heroísmo silencioso realmente iba él a hacer por mí, y de paso, por Cuba.
Murió tranquilo, sin sufrimiento, como siempre trató de vivir, en optimismo permanente. Por más chistes y sonrisas que alguien logre hacer hoy, nunca he visto de nuevo esa compulsión a trasmitir alegría que tenía mi papá, y esa capacidad de caer bien y hacer amigos que nunca perdió.
El Alzheimer le borró muchísimas cosas de su vida, pero en la cama de urgencias del hospital aún podía decir mientras yo trataba que mantuviera algo de conciencia, que su padre -mi abuelo- era un hombre recto, y que Agramonte, era de los buenos. Siempre los admiró. A ellos, y a mi mamá, María Concha, que ha ayudado tanto a que le hiciéramos la vejez en Cuba mucho más llevadera.
Hoy debe estar feliz reunido con mis abuelos Belén y Alcibiades, con sus tíos y primos del alma, y más feliz aún por la esperanza renovada de la libertad de Cuba y el castigo de un dictador, cosas con las que siempre soñó.
Su voz ligeramente ronca y cálida, a mitad de camino entre el fumador empedernido que siempre fue y el locutor radial que también pudo haber sido, nunca voy a olvidarla pidiéndome casi hasta el otro día que volviera temprano de la calle, comentando las noticias, dándome consejos, o recitando completo aquel poema de José Ángel Buesa:
“Yo te amaré en silencio... como algo inaccesible,
como un sueño que nunca lograré realizar;
y el lejano perfume de mi amor imposible
rozará tus cabellos... y jamás lo sabrás.”